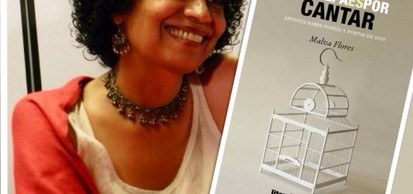|
Un libro como La culpa es por cantar. Apuntes sobre poesía y poetas de hoy (Literal Publishing-Conaculta, 2014) me parece una consecuencia natural en la carrera literaria y académica de una mente en continua ebullición: luego de ser la poeta de Casa nómada (1999) y Ladera de las cosas vivas (1997), Malva Flores se convirtió en la sagaz, infatigable y disciplinada investigadora de dos libros fundamentales para la historia de la poesía mexicana reciente, El ocaso de los poetas intelectuales y la “generación del desencanto” (2010) y Viaje de Vuelta. Estampas de una revista(2011); ello, sin renunciar a la poesía, pues en el mismo 2010 compartió con sus lectores Luz de la materia, un libro maduro en la estética y robusto en la propuesta general de conquistar “el poder de las cosas / sencillas y olvidadas / que habitan en nosotros” y, en 2012, Aparece un instante, Nevermore, libro lleno de sorpresas por la antigüedad de lo nuevo (“Make it new / pero / qué es new// En dónde lo buscamos”). Mientras en su poesía Malva Flores reflexionaba sobre su entorno inmediato (desde la memoria familiar hasta la tradición literaria en la que se insertaba), en sus libros de investigación esculpía pacientemente un panorama de la generación poética que le había precedido y del ambiente intelectual de la segunda mitad del siglo xx (en el fondo, esa segunda mitad que le tocó transitar, nacida en 1961), donde se entreteje memoria, tradición literaria y una necesidad imperiosa de autoexplicación. Buscaba, como confesará en La culpa es por cantar, una respuesta a una pregunta sencilla: “¿qué hago aquí?”.
Si Octavio Paz nos enseñó que quien dominaba el ensayo también podía ser un buen poeta (o viceversa), Malva Flores demuestra que la capacidad para investigar no está peleada con el talento creador y que ambos corren presurosos hacia el mismo fin: explicar una realidad inmediata. Ensayo y poesía pueden ir de la mano, pero el trayecto de la investigación académica guiado por el hilo de Ariadna de la poesía no es precisamente el más común. Rodolfo Mata, por ejemplo, se refiere en “Poesía y academia” (publicado en Julián Herbert y Santiago Matías (comps.), Escribir poesía en México II, 2013), al pudor con el que algunos de los poetas ocultan en sus semblanzas curriculares o en las contraportadas de sus libros que trabajan dentro de alguna universidad. Contra el lugar común, la obra alzada por Malva Flores nos ha permitido encontrar un sentido al análisis historiográfico de las masas documentales en las hemerotecas: el examen y reconstrucción de una historia inmediata conflictiva basada en hechos y documentos concretos puede conducir a la conciencia sobre una genealogía. Explica ese “¿qué hago aquí?”. El pasado inmediato solo es valioso cuando se estudia y se comprende; sirve poco cuando se contradice apasionadamente sin reflexión y mucho menos cuando nada más se ignora. Con La culpa es por cantar, la autora deja claro desde el título que el suyo no es un libro de investigación, sino uno de apuntes; pero al llamarlo igual que a uno de sus poemas recientes (incluido al final del capítulo “La culpa es de Selena”), se inserta en este ensayo como sujeto de la enunciación desde una perspectiva presente y emocional. Hoy que tanto se habla de autoficción, quizá estamos ante un buen ejemplo de ensayo autoficcional, donde la poeta contempla reflexivamente el panorama de la poesía mexicana actual y, sin pretender llegar al juicio crítico, expone su propia excentricidad y la de su generación, como hizo antes en Luz de la materia: No pasa el árbol de ser una postura incómoda si planta su ramaje en aquel centro que ya no existe más. Pero es que siempre es centro por más que aún queramos plantarnos a la orilla –en la esquina mejor en el rincón extremo del paisaje. La culpa es por cantar se parece más a un testimonio en primera persona que a un estudio de la poesía mexicana actual. Un testimonio valiente y honesto en el que la autora, desde el principio, se muestra ante el lector desprovista de esa verdad absoluta que suele atribuirse a los poetas (o a los investigadores de la literatura): Al improbable lector de estas páginas le digo que no hay aquí certezas, porque no tengo ninguna y, más bien, soy un manojo de contradicciones. A veces me levanto convencida de que “ser poeta” es lo mejor que me ha ocurrido porque eso me permite ver, a partir de lo real, algo mejor que yo, algo que me salva del mundo y me distingue del resto. Apenas lo escribo y me avergüenzo, porque lo real cae como filo sobre mi cabeza, sobre las manos que escriben en la comodidad de mi casa, de mi beca, de mi vida. Pese a lo declarado en la cita, su lugar de enunciación no es cómodo: es una poeta insatisfecha con el panorama poético actual, donde la poesía no pasa de ser otro elemento decorativo del mercado editorial (“en las publicaciones actuales la poesía es como el jarrón o la figurita de Lladró con la que se adornan algunas casas para recibir a los invitados”) y los poetas parecen más preocupados por parecer que por ser; un lugar de enunciación desde el cual se atreve a evaluar el spoken word y el ring poético, los performances, los jams, desde su propia circunstancia vital: una poeta mexicana nacida en el decenio de 1960, poeta “de mantel” (poeta que lee detrás de una mesa con un pañoad hoc), como ella misma se autodenomina, y simplemente advierte, con esa conciencia histórica, un arte “novedoso” que retorna a las raíces de la juglaría, a las del salón literario del siglo XIX y, más modernamente, a las de las vanguardias de principios de siglo o de los happenings de la segunda mitad del xx. Lo que parece novedad desde el punto de vista de una generación que solo excepcionalmente mira a su tradición literaria, es repetición cuando se tiene una conciencia histórica y se reconoce un pasado inmediato. Y peor aún, porque si a toda esta poesía extendida se le desnuda “de aquellos artificios, no pocas veces es una poesía solemne”. En el fondo, la novedad está condenada a pasar muy pronto de moda en la edad del consumismo y la especulación culturales. |
La culpa es por cantar no es un ensayo autoficcional centrado prioritariamente en la poesía; desde las primeras páginas, aclara una confusión antigua y metonímica: “los poetas no son la poesía”. La insatisfacción no es con la poesía ni mucho menos, sino con el papel social del o de la poeta en su entorno. Un o una poeta que ante la noticia de su próxima extinción sin que haya “Greenpeace para poetas”, nada contra corriente y encuentra en las redes sociales, en los festivales, en los jams, etc., la oportunidad para llamar la atención por todos los medios y darle vida artificial a esa imagen del nuevo poeta (sin que la parafernalia de recursos toque, en mucho, a la poesía). Quizá por ello, uno de los primeros capítulos se titula “Reclamos a la poesía”: se querella con los y las poetas por darle la espalda a la poesía, debido a una suerte de notoria falta de confianza en el poder del texto poético que los impulsa a correr hacia el espectáculo mediático en el escenario improvisado o en las redes sociales, donde la ceremonia tiene una fecha de caducidad inmediata; la de la performance(había escrito happening) o el jam mismo cuando se apagan las luces, la del tuit cuando hay otrotrending topic o tema del momento (aunque, a decir verdad, el poetuit nunca se ha convertido en tema del momento). La novedad por sí misma no deja de ser perecedera:
En algunos videos, presentaciones o espectáculos poéticos, vemos y escuchamos un mismo sonsonete, una gesticulación impostada que se escenifica con la parafernalia del gospel y unos cuantos, altisonantes aleluyas. Todo suena igual, aunque hables de un muerto, de un cuerpo al que acaricias, de una ciudad. Parecería que a los y las poetas les da mucha inseguridad emocional el escaso número de lectores (cosa normal desde Baudelaire y Mallarmé, apunta Flores) y su fracaso dentro del mercado editorial frente a los narradores (tema del capítulo “La fortuna de la prosa”). Ante la inseguridad emocional producida por un texto poético que ya no parece llamar la atención de nadie (o solo de unos pocos), la comunidad poética actual alienta conductas compensatorias distintas que van de la arrogancia al simple narcisismo. Es ese el tipo de poeta que desconcierta a Malva Flores. El libro, contra la voluntad de una autora que lo que menos desea es llamar la atención (“a ojos vistas, declara Malva Flores, yo no soy Marilyn [Monroe]”), tiene instantes luminosos más allá de la mera disección del momento que le ha tocado vivir como poeta y sobrevivir como lectora. Cada quien escogerá los suyos, pero a mí me parecen memorables dos capítulos. El primero, titulado con acierto “El bosón de Higgs”, donde la autora esconde, tras este nombre inocente, una profunda reflexión sobre el valor del lenguaje poético hoy, con esa capacidad para unir pensamiento analítico y pensamiento analógico, frente y en pugna con los demás lenguajes: el de la ciencia, el de la burocracia, el del comercio, el de la academia. Los titubeos continuos y autocríticas de una Malva Flores que escribe en off confieren una textura muy particular al pasaje: se niega lo que se afirma, vocación final del lenguaje poético. Hace muchos años que no tenemos una reflexión tan profunda e inteligente sobre el valor de cambio de la poesía en el México del siglo XXI. El segundo, cuando Flores nos invita a seguirla en una pesquisa por más de 150 antologías de poesía mexicana de la segunda mitad del siglo xx y percibe de forma paulatina cómo desaparecen de las selecciones su nombre y el de los y las poetas de su generación (el capítulo se titula, claro, “Generaciones sin semblanza”, y se refiere a los poetas nacidos entre 1956 y 1964); al asumir un estilo testimonial, convierte a quien lee en su cómplice y lo conduce por una trama detectivesca donde hay muchos vaivenes emocionales que permiten compartir la sensación de vértigo a la que se enfrenta la poeta en el mercado de la especulación cultural. No hay un verdadero desenlace para el capítulo, pero sí hay un gesto conclusivo: la desaparición completa de una generación literaria no es un hecho aislado, sino un fenómeno cíclico. Por ello, Malva Flores cierra la discusión con “Autorretrato a los 41” de Julián Herbert (Álbum Iscariote, 2013), poema que traduce fielmente las batallas al interior de la especulación canónica: “No soy un poeta joven. / No soy un poeta joven. / Me doy cuenta cuando los fans de Círculo de Poesía me tachan de / cocainómano / y me prohíben usar la palabra semiótica en su página web. / No soy un poeta joven pero lo fui alguna vez”. El libro tiene muchas conclusiones (una, brillante, es el capítulo que termina con el poema homólogo del título, “La culpa es por cantar”; “Apocalíptica y final” es otro, donde desde la horizontalidad de las redes sociales todo parece banal). No es un decálogo de certezas. Rara vez se centra en una obra en particular. No hay alabanzas para ciertos libros o denuestos para otros. Revisa el canon. Ensaya explicaciones desde la historia de la poesía más reciente. Quizá no sea un libro más sobre poesía mexicana para esos pocos lectores que de verdad disfrutan leer. |
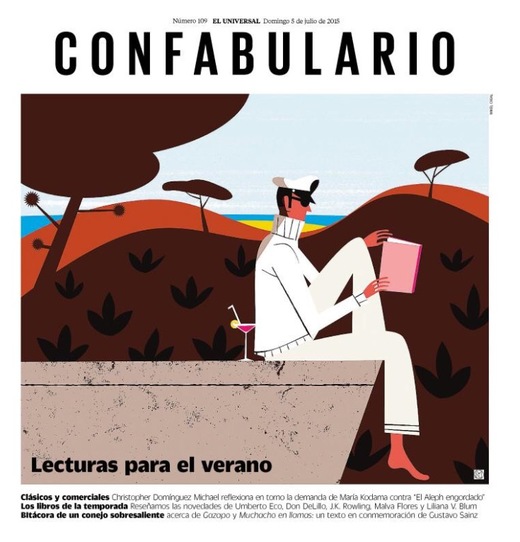
La poesía está en crisis, se ha dicho innumerables veces, del mismo modo como se ha expresado que la novela llegó a su fin, que el canon no existe más. Pero ajenos a esas sentencias, igual que esas antiguas casaderas cuya boda no llegaría nunca, los críticos siguen bordando pañuelos y manteles para vestir su tradición preferida; los novelistas presumen sus tirajes en un circuito de ferias del libro que ya debería promoverse como los premios de automovilismo –la Gran FIL de Morelia, etcétera–; y los poetas, los incorregibles poetas, justo ahora, en algún festival, estornudan los gérmenes de la verdadera poesía para el nuevo milenio, juntan fondos para el rescate de los auténticos rebeldes de las décadas pasadas. ¿Qué hacer, en este escenario, con la “voluntad minoritaria” (aunque convenga negarlo) que ve en el poema no un artículo de consumo sino una forma viva de duración”?
La culpa es por cantar (Literal Publishing, Conaculta, 2014) es el panóptico que Malva Flores aventura como ensayos de respuesta. Se trata de una tentativa sorprendente pues implica zigzaguear por el risco de los egos y las definiciones antagónicas, así como prestarle una atención quizá inmerecida a los tantos fenómenos donde quiere hacerse habitar la poesía actual, desde las antologías más tradicionales hasta los performances emparentados con las vanguardias del siglo XX. El principal recurso de la autora para esquivar los abrojos es fingir ingenuidad. Es preferible exponerse al ridículo antes que lucir aburrida, dice, recordando la máxima de la cándida, siempre canónica Marilyn Monroe, para luego preguntarse: “no sé por qué me asalta la imagen del oropel sonoro: el show abrillantado donde hoy se ilusiona la poesía. ¿La poesía o los poetas?”.
En la era de las metamorfosis, escribe Roberto Calasso en Las bodas de Cadmo y Harmonía, cuando el dios y la doncella podían transmutarse con facilidad en el toro y la ternera, en la yedra y el laurel, las formas conservaban su nitidez. En cualquier apariencia podía reconocerse la espuma de la divinidad. Pero con el paso de las generaciones, la metamorfosis se hizo más difícil y la realidad mostró su carácter fatal, lo irreversible. “Desde entonces, y hasta hoy, el misterio es también aquello de lo que nos avergonzamos”, sostiene el italiano. Y la poesía destinada a cantar ese misterio, ¿no es también motivo de vergüenza, ahora, entre nosotros? Proscrita la noción de belleza por demasiado solemne, el rebaño de los poetas del siglo XXI pareciera más bien ocupado en reseñar y reproducir la cultura pop –centésima destilación de la apariencia– o en imitar en sus versos el delirio dionisíaco, aunque sin llegar al sacrificio del dios –léase Huidobro, Maquieira, Parra– que le daba sentido al rito. En un libro de prosa que escande los aciertos, errores y tribulaciones de la poesía y los poetas de hoy, Malva Flores no deja de servirse de un poema para dar una estocada en el centro de la cuestión:
Hoy ya no sé cantar
Sólo puedo hacer listas
Sólo hacemos las listas
(con énfasis en sólo y sin acento
que ahora dice la RAE)
con énfasis en solo.
(…)
Una simulación
una simulación en el espejo
El libro se disfraza de apuntes, escritos de carácter provisional, sujetos quizá al azar. Los nueve textos que lo integran podrían leerse como las entradas de una bitácora o los capítulos de una novela, con una ironía que ya revelan algunos de los títulos: “La culpa es de Selena”, “La fortuna de la prosa”, “Apocalíptica y final”. Con un exceso de ironía, quizá: si algún cuestionamiento puede hacérsele al conjunto, es el meticuloso esfuerzo estilístico por parecer informal, por mantener una distancia incluso respecto de las propias palabras, en caso de que se haya dicho algo que pueda ser después usado en su contra. Pero no es el caso: no hay descuido en la reflexión ni en el trabajo crítico, y Malva Flores podría confiar más en la inteligencia de su lenguaje sin recargarlo con los giros efímeros de las redes sociales.
Uno de los temas que se tocan reiteradamente es la relación entre el poeta y la sociedad, en varios de sus aspectos: la imagen del bardo, hoy más que nunca necesitado de asesoría en materia de relaciones públicas, o la ausencia de crítica de poesía en México. Caben en la discusión varios “reclamos”. Se ha reprochado, por ejemplo, que la poesía se erija como usufructuaria de la Verdad, cuando ya no es posible determinar a qué verdad se hace referencia. Y han sido los poetas mismos quienes han intentado demoler la noción de la poesía como cima de una Alta Cultura hegemónica. Pero los demoledores, se descubre, también son culpables de un contrasentido: rebelarse vende, y actuar como el incómodo, igual que nuestros padres y nuestros abuelos antes de nosotros, inserta al creador y su obra en la línea de producción del mismo sistema, o peor aún, en el toma y daca de la fama y las prebendas. En su análisis y consecuente desmantelamiento de tantas posturas que se asumen como lúdicas, contestatarias o anzuelos para el gran público, Flores hace gala de una malicia crítica que deja caer las cosas por su propio peso.
"Etiquetada por el mercado como “artículo en desuso”, la poesía desaparece de los anaqueles y se refugia en ediciones marginales, en ediciones de autor o confundida entre millones de hits en la red, que viene a ser lo mismo. Pero, ¿cuándo, en verdad, ha sido diferente? Si pensamos que Mallarmé editó una antología de su obra en 1887 y tiró 40 ejemplares; que el primer libro de García Lorca, Impresiones y paisajes, lo pagó su padre (…); que Rimbaud pagó la edición de Una temporada en el infierno o que Trilce fue editado por los presos en el taller de la prisión donde Vallejo estaba encarcelado (…) Hoy, por poner un ejemplo, las cosas no son tan distintas: en Chilango.com propusieron el proyecto “Poeminutos” (…) El “poeminuto” más visto a la fecha es el de Paula Abramo, producido por Apolo Cacho. Fue subido el 6 de julio de 2011 y a la fecha consignada [20 de junio de 2014] se ha reproducido 664 veces. Por su parte, la sección de chistes de Míster Chispas en Revista Chilango, subida también en Youtube el 10 de julio de 2009, cuenta con 9791 reproducciones."
Independientemente de los libros de poesía y ensayo más recientes de la autora (Aparece un instante, Nevermore, y Viaje de Vuelta, estampas de una revista), el antecedente inmediato de este volumen es El ocaso de los poetas intelectuales (Universidad Veracruzana, 2010), una cabal exploración de los distintos ejes y direcciones de la poesía mexicana a partir del 68. La principal diferencia es la vivacidad del más reciente, que da cabida a la divagación, la anécdota personal, las luces y sombras de la cultura de masas. Ello no implica, sin embargo, demérito para el título anterior. Por el contrario, ambos se complementan y, leídos en conjunto, dan una visión lúcida y coherente sobre la poesía en nuestro país durante el último medio siglo, incluyendo sus puntos ciegos, como el “limbo” en que han caído los poetas mexicanos nacidos entre 1956 y 1964.
“Generaciones sin semblanza”, el ensayo donde se explora ese vacío, recupera y discute la definición de Julián Herbert, quien habla de una generación no en términos cronológicos, sino a partir de la vivencia de acontecimientos clave. En el texto siguiente, “‘I’m Back’. Adorable New Dinosaurs’”, ciertos hitos de la cultura pop, es decir, la posible genealogía de los poetas jóvenes, ofrecen un contrapunto a la historia “oficial” de la literatura durante la misma época: el auge y el final de Vuelta o la creación del Fonca gracias a las gestiones de Octavio Paz –sutil recordatorio de cuánto le deben al premio Nobel los poetas antihegemónicos que viven hoy de esa clase de estímulos–. Hay una metralla de eventos en un arco de tiempo tan tumultuoso, que la serie esbozada por Malva Flores no deja de demostrar, al paso, la frivolidad de muchos de ellos, la dificultad de asignarles peso a otros, el riesgo de soslayar algunos más.
“Confundidos, lo que no sabemos es a quien salvar, si a la niña que imaginamos ahogándose en el pozo, al niño que la tiró jugando, o al pozo mismo”, se interroga la autora. Pero su escritura no se queda en la sátira, la perplejidad, el pesimismo. Si no existe ya la Verdad, quizá también es posible descansar deldeber decir, de nuevo con mayúsculas, Qué Es la Poesía. Parece más necesario elaborar una respuesta personal, donde se asienten las convicciones propias con las palabras que nos hablan claramente: las palabras de casa. La culpa es por cantar, en el ensayo dedicado a Asdrúbal Flores, físico teórico, halla en la poesía un bosón de Higgs:
A diferencia de otros lenguajes creados por el hombre, el de la poesía, que sintetiza en palabras cuerpo, música y su imagen, funde también dos procesos en eminente pugna: el pensamiento analítico –que permite al poeta, en un momento previo a la creación, desbrozar lo que mira– y el analógico, que no sólo celebra la pluralidad del mundo sino que, además, desconfía del análisis racional donde toda verdad es excluyente pues no pueden coexistir dos verdades sobre un mismo hecho. El pensamiento analógico, por el contrario, afirma la posibilidad de una correspondencia universal que religa el mundo y hace coincidir una verdad con otra: Ante el sí sólo si del lenguaje matemático, la poesía opone la palabra también.
Hacia el final del libro los textos se vuelven más personales; el tono es confesional y da cuenta de la azarosa pesquisa en torno a una obra emblemática, la pieza 4:33 de John Cage, pero asimismo de las vocaciones que la autora dejó de lado, sus relaciones familiares y las circunstancias que han hecho llevadero su exilio en Xalapa, con sus ganancias imprevistas –peces y toninas– y sus pérdidas, como los lugares que nos ha robado el narco. La voz se vuelve más solidaria en la cotidianidad compartida: la persona aparece más allá de la poeta, con el riesgo y la vulnerabilidad que ello implica: una apuesta difícil en la república de las letras, aun cuando Paz nos haya pedido buscar, desde hace más de cincuenta años, en un laberinto, la mano de otros solitarios.
“Este libro se hará viejo tan pronto como el tema que trata”, se lee en la penúltima página. Es sólo una cláusula de precaución, porque difícilmente será así: La culpa es por cantar es un parte de batalla en la guerra inacabable de la poesía mexicana, tanto como un agudo testimonio sobre las implicaciones de vivir en las trincheras.
Malva Flores, La culpa es por cantar. Apuntes sobre poesía y poetas de hoy (Literal Publishing, Conaculta, 2014).
La culpa es por cantar (Literal Publishing, Conaculta, 2014) es el panóptico que Malva Flores aventura como ensayos de respuesta. Se trata de una tentativa sorprendente pues implica zigzaguear por el risco de los egos y las definiciones antagónicas, así como prestarle una atención quizá inmerecida a los tantos fenómenos donde quiere hacerse habitar la poesía actual, desde las antologías más tradicionales hasta los performances emparentados con las vanguardias del siglo XX. El principal recurso de la autora para esquivar los abrojos es fingir ingenuidad. Es preferible exponerse al ridículo antes que lucir aburrida, dice, recordando la máxima de la cándida, siempre canónica Marilyn Monroe, para luego preguntarse: “no sé por qué me asalta la imagen del oropel sonoro: el show abrillantado donde hoy se ilusiona la poesía. ¿La poesía o los poetas?”.
En la era de las metamorfosis, escribe Roberto Calasso en Las bodas de Cadmo y Harmonía, cuando el dios y la doncella podían transmutarse con facilidad en el toro y la ternera, en la yedra y el laurel, las formas conservaban su nitidez. En cualquier apariencia podía reconocerse la espuma de la divinidad. Pero con el paso de las generaciones, la metamorfosis se hizo más difícil y la realidad mostró su carácter fatal, lo irreversible. “Desde entonces, y hasta hoy, el misterio es también aquello de lo que nos avergonzamos”, sostiene el italiano. Y la poesía destinada a cantar ese misterio, ¿no es también motivo de vergüenza, ahora, entre nosotros? Proscrita la noción de belleza por demasiado solemne, el rebaño de los poetas del siglo XXI pareciera más bien ocupado en reseñar y reproducir la cultura pop –centésima destilación de la apariencia– o en imitar en sus versos el delirio dionisíaco, aunque sin llegar al sacrificio del dios –léase Huidobro, Maquieira, Parra– que le daba sentido al rito. En un libro de prosa que escande los aciertos, errores y tribulaciones de la poesía y los poetas de hoy, Malva Flores no deja de servirse de un poema para dar una estocada en el centro de la cuestión:
Hoy ya no sé cantar
Sólo puedo hacer listas
Sólo hacemos las listas
(con énfasis en sólo y sin acento
que ahora dice la RAE)
con énfasis en solo.
(…)
Una simulación
una simulación en el espejo
El libro se disfraza de apuntes, escritos de carácter provisional, sujetos quizá al azar. Los nueve textos que lo integran podrían leerse como las entradas de una bitácora o los capítulos de una novela, con una ironía que ya revelan algunos de los títulos: “La culpa es de Selena”, “La fortuna de la prosa”, “Apocalíptica y final”. Con un exceso de ironía, quizá: si algún cuestionamiento puede hacérsele al conjunto, es el meticuloso esfuerzo estilístico por parecer informal, por mantener una distancia incluso respecto de las propias palabras, en caso de que se haya dicho algo que pueda ser después usado en su contra. Pero no es el caso: no hay descuido en la reflexión ni en el trabajo crítico, y Malva Flores podría confiar más en la inteligencia de su lenguaje sin recargarlo con los giros efímeros de las redes sociales.
Uno de los temas que se tocan reiteradamente es la relación entre el poeta y la sociedad, en varios de sus aspectos: la imagen del bardo, hoy más que nunca necesitado de asesoría en materia de relaciones públicas, o la ausencia de crítica de poesía en México. Caben en la discusión varios “reclamos”. Se ha reprochado, por ejemplo, que la poesía se erija como usufructuaria de la Verdad, cuando ya no es posible determinar a qué verdad se hace referencia. Y han sido los poetas mismos quienes han intentado demoler la noción de la poesía como cima de una Alta Cultura hegemónica. Pero los demoledores, se descubre, también son culpables de un contrasentido: rebelarse vende, y actuar como el incómodo, igual que nuestros padres y nuestros abuelos antes de nosotros, inserta al creador y su obra en la línea de producción del mismo sistema, o peor aún, en el toma y daca de la fama y las prebendas. En su análisis y consecuente desmantelamiento de tantas posturas que se asumen como lúdicas, contestatarias o anzuelos para el gran público, Flores hace gala de una malicia crítica que deja caer las cosas por su propio peso.
"Etiquetada por el mercado como “artículo en desuso”, la poesía desaparece de los anaqueles y se refugia en ediciones marginales, en ediciones de autor o confundida entre millones de hits en la red, que viene a ser lo mismo. Pero, ¿cuándo, en verdad, ha sido diferente? Si pensamos que Mallarmé editó una antología de su obra en 1887 y tiró 40 ejemplares; que el primer libro de García Lorca, Impresiones y paisajes, lo pagó su padre (…); que Rimbaud pagó la edición de Una temporada en el infierno o que Trilce fue editado por los presos en el taller de la prisión donde Vallejo estaba encarcelado (…) Hoy, por poner un ejemplo, las cosas no son tan distintas: en Chilango.com propusieron el proyecto “Poeminutos” (…) El “poeminuto” más visto a la fecha es el de Paula Abramo, producido por Apolo Cacho. Fue subido el 6 de julio de 2011 y a la fecha consignada [20 de junio de 2014] se ha reproducido 664 veces. Por su parte, la sección de chistes de Míster Chispas en Revista Chilango, subida también en Youtube el 10 de julio de 2009, cuenta con 9791 reproducciones."
Independientemente de los libros de poesía y ensayo más recientes de la autora (Aparece un instante, Nevermore, y Viaje de Vuelta, estampas de una revista), el antecedente inmediato de este volumen es El ocaso de los poetas intelectuales (Universidad Veracruzana, 2010), una cabal exploración de los distintos ejes y direcciones de la poesía mexicana a partir del 68. La principal diferencia es la vivacidad del más reciente, que da cabida a la divagación, la anécdota personal, las luces y sombras de la cultura de masas. Ello no implica, sin embargo, demérito para el título anterior. Por el contrario, ambos se complementan y, leídos en conjunto, dan una visión lúcida y coherente sobre la poesía en nuestro país durante el último medio siglo, incluyendo sus puntos ciegos, como el “limbo” en que han caído los poetas mexicanos nacidos entre 1956 y 1964.
“Generaciones sin semblanza”, el ensayo donde se explora ese vacío, recupera y discute la definición de Julián Herbert, quien habla de una generación no en términos cronológicos, sino a partir de la vivencia de acontecimientos clave. En el texto siguiente, “‘I’m Back’. Adorable New Dinosaurs’”, ciertos hitos de la cultura pop, es decir, la posible genealogía de los poetas jóvenes, ofrecen un contrapunto a la historia “oficial” de la literatura durante la misma época: el auge y el final de Vuelta o la creación del Fonca gracias a las gestiones de Octavio Paz –sutil recordatorio de cuánto le deben al premio Nobel los poetas antihegemónicos que viven hoy de esa clase de estímulos–. Hay una metralla de eventos en un arco de tiempo tan tumultuoso, que la serie esbozada por Malva Flores no deja de demostrar, al paso, la frivolidad de muchos de ellos, la dificultad de asignarles peso a otros, el riesgo de soslayar algunos más.
“Confundidos, lo que no sabemos es a quien salvar, si a la niña que imaginamos ahogándose en el pozo, al niño que la tiró jugando, o al pozo mismo”, se interroga la autora. Pero su escritura no se queda en la sátira, la perplejidad, el pesimismo. Si no existe ya la Verdad, quizá también es posible descansar deldeber decir, de nuevo con mayúsculas, Qué Es la Poesía. Parece más necesario elaborar una respuesta personal, donde se asienten las convicciones propias con las palabras que nos hablan claramente: las palabras de casa. La culpa es por cantar, en el ensayo dedicado a Asdrúbal Flores, físico teórico, halla en la poesía un bosón de Higgs:
A diferencia de otros lenguajes creados por el hombre, el de la poesía, que sintetiza en palabras cuerpo, música y su imagen, funde también dos procesos en eminente pugna: el pensamiento analítico –que permite al poeta, en un momento previo a la creación, desbrozar lo que mira– y el analógico, que no sólo celebra la pluralidad del mundo sino que, además, desconfía del análisis racional donde toda verdad es excluyente pues no pueden coexistir dos verdades sobre un mismo hecho. El pensamiento analógico, por el contrario, afirma la posibilidad de una correspondencia universal que religa el mundo y hace coincidir una verdad con otra: Ante el sí sólo si del lenguaje matemático, la poesía opone la palabra también.
Hacia el final del libro los textos se vuelven más personales; el tono es confesional y da cuenta de la azarosa pesquisa en torno a una obra emblemática, la pieza 4:33 de John Cage, pero asimismo de las vocaciones que la autora dejó de lado, sus relaciones familiares y las circunstancias que han hecho llevadero su exilio en Xalapa, con sus ganancias imprevistas –peces y toninas– y sus pérdidas, como los lugares que nos ha robado el narco. La voz se vuelve más solidaria en la cotidianidad compartida: la persona aparece más allá de la poeta, con el riesgo y la vulnerabilidad que ello implica: una apuesta difícil en la república de las letras, aun cuando Paz nos haya pedido buscar, desde hace más de cincuenta años, en un laberinto, la mano de otros solitarios.
“Este libro se hará viejo tan pronto como el tema que trata”, se lee en la penúltima página. Es sólo una cláusula de precaución, porque difícilmente será así: La culpa es por cantar es un parte de batalla en la guerra inacabable de la poesía mexicana, tanto como un agudo testimonio sobre las implicaciones de vivir en las trincheras.
Malva Flores, La culpa es por cantar. Apuntes sobre poesía y poetas de hoy (Literal Publishing, Conaculta, 2014).
La culpa es por cantar (Literal Publishing, 2014), el libro más reciente de Malva Flores (ciudad de México, 1961), depende demasiado del presente. Ese es su mayor riesgo: la posibilidad de perder vigencia muy pronto. De no alcanzar a tener resonancia, interlocución, o de que, por ignorancia, sordera o mezquindad, no podamos asimilar los corrosivos señalamientos de la autora.
En este volumen, que arrastra la idea central de El ocaso de los poetas intelectuales (Universidad Veracruzana, 2010) acerca de la renuncia de los poetas a participar intelectualmente en la vida pública, Flores se avoca a tareas que más de uno juzgaría vanas, inútiles, poco literarias, nada perdurables. Por ejemplo, concentrarse en las conversaciones polémicas y prácticas «críticas» de las redes sociales. Es notable que la autora más de una vez se ha llevado sinsabores en este tipo de plataformas que, sin embargo, la han ayudado de forma importante a trazar la temática alrededor de la cual se concentra su postura principal: hay todavía muchas interrogantes sobre la poesía que, en el contexto contemporáneo, la comunidad letrada de autores y lectores no se está formulando con amplitud y profundidad suficiente.
Esta es la razón, acaso, de que en este libro se dediquen muchas páginas al reproche de la actualidad y de la ausencia de lectura crítica. Si bien, en un par de veces a Malva Flores le gana el deslizar el tono apocalíptico, también es cierto que las preguntas que plantea, de manera general y a través de la totalidad del volumen, no sólo son pertinentísimas por ceñirse a la cuestión poética sino por atender a su dimensión política.
Si bien, Flores tiene claro que «los poetas no son la poesía», el reproche sistemático al medio literario, concretamente, a los poetas no deja de plantear cuestiones audaces, dialogar con lectores críticos de poesía (como Julián Herbert en su muy recomendable Caníbal. Apuntes sobre poesía mexicana reciente, editado por Bonobos en 2010), o atacar el discurso neoacadémico multiculturalista con bastante inteligencia.
Hay que recordar, acerca de este último punto, que Malva Flores es investigadora profesional en la UV, y que si bien ella pertenece tanto al mundo académico como al literario, en realidad se ha destacado con mucha mayor presencia en este último, por lo que su simpatía por lo que ha venido a llamarse despectivamente «humanismo liberal» no es algo que ella pretenda esconder: «Yo nunca conversé con Paz y apenas si publiqué en Vueltados reseñas, pero aún hoy leo sus ensayos sobre poesía y seguramente porque soy anacrónica, neoliberal, neoloquequieran, encuentro en ellos respuestas y una capacidad de análisis y síntesis que ningún otro poeta mexicano me ha mostrado.»
No sólo eso, desde hace tiempo, para quienes la conocen y para los que la seguimos con atención en las redes sociales, no es sorpresa que arremeta contra lo académico en un sano ejercicio de autocrítica gremial, que de alguna manera la orilla a ser parte de una minoría apóstata hacia el interior del sistema universitario al que ella pertenece y que, por ello, no resulta poca cosa.
Este libro, que es más bien apéndice de un trabajo anterior de nuestra autora, no teme poner el dedo en la llaga sobre varias cuestiones importantes que nos conciernen a los lectores de literatura en general y a los de poesía en particular, ya que no es común que se escriba una serie de ensayos literarios con tanta urgencia y merecimiento de interlocución por parte de sus lectores contemporáneos. Las lecturas críticas, los reparos, la interpelación que el libro provoca tendrán que llegar pronto para que lo hagan con verdadera justicia.
Gerardo Cárdenas
"Carta a Malva Flores, sobre poesía, poetas y cantos"
Literal Latin American Voices
Noviembre 2014
Más referencias:
- Domínguez Michael, Christopher. (2015). Poesía y crítica, Confabulario 161 (3 de julio).
- Cárdenas, Gerardo. (2014). "Carta a Malva Flores, sobre poesía, poetas y cantos", Literal Magazine, (27 de noviembre). Edición digital.