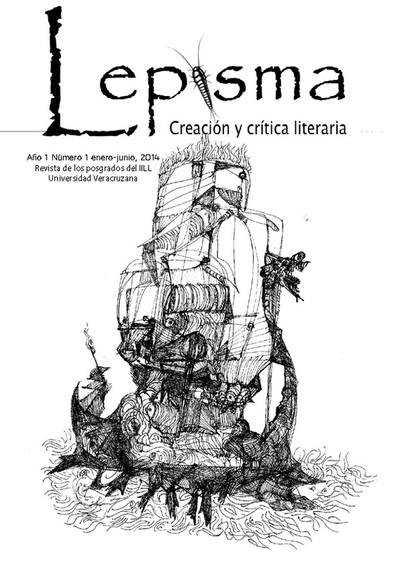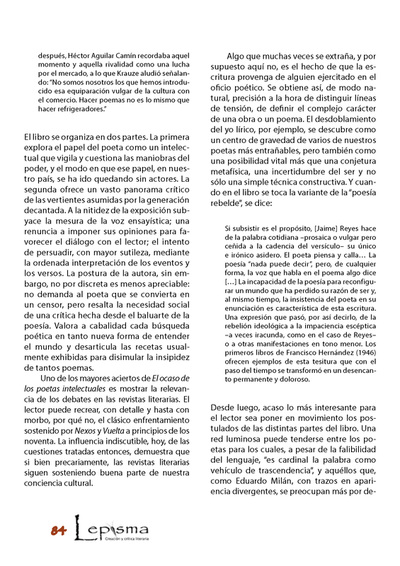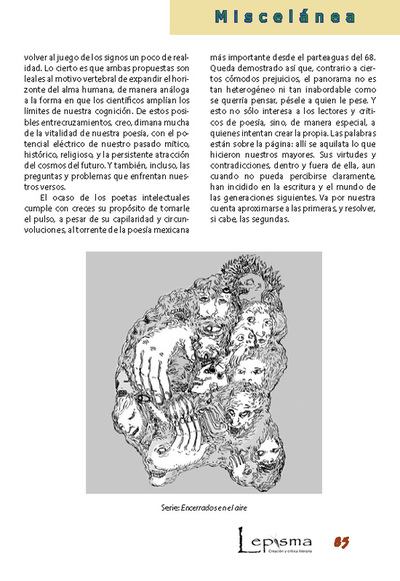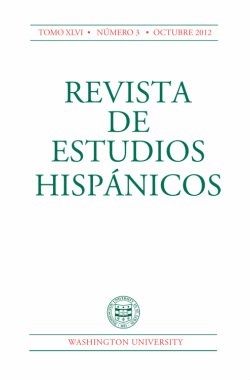|
Una poesía radial
Enrique Padilla Lepisma Año 1 Número 1 enero-junio, 2014 Primero, el placer de la pertinencia: El ocaso de los poetas intelectuales (Universidad Veracruzana, 2011) cubre la necesidad, no por rehuida menos tangible, de un estudio espacioso de la poesía mexicana de las últimas décadas. No es que no existan análisis, prólogos a antologías de dudosa reputación o, cada sábado, erupciones retóricas que declaran hallar la verdadera aguja en el incierto pajar de nuestra literatura; sino que la mayoría, por falta de lecturas o algo peor, como la acusada parcialidad que priva en los círculos literarios, constituyen sólo elucubraciones elípticas, aproximaciones truncas. En el mejor de los casos, como es el de los lúcidos ensayos de Julián Herbert en Crítica o Los perros del alba, el formato del medio en el que aparecen limita la reflexión. Por el contrario, El ocaso de los poetas intelectuales, en la plenitud de sus páginas, indaga lo que ha pasado en materia de poesía desde 1968, año axial como lo llama Paz, para la historia y la literatura mexicanas. La distancia permite ya identificar las consecuencias del hecho y del mito, así como situar los poemarios publicados entonces en su justa relación con el movimiento estudiantil, más allá de la negra efeméride. El tiempo, o mejor, la crítica y el olvido, han acabado por esculpir el cuerpo de la “generación del desencanto”. Veleidades y preferencias aparte, no debería ser difícil para cualquier lector asiduo de poesía distinguir a muchos de sus miembros: Francisco Hernández, David Huerta, Elsa Cross, José Luis Rivas, Coral Bracho, Elva Macías, Efraín Bartolomé. La anterior, claro, es una nómina abreviada, pero no lo es el conjunto de los poetas que el libro recupera. Malva Flores emprendió la nada fácil labor de investigar cuidadosamente las actitudes y poéticas desplegadas por los autores que empezaron a publicar a finales de los sesenta. Gracias a ello, gana la ventaja de respaldar sus afirmaciones con el poema, la entrevista o el artículo clave de los involucrados. No era extraño que las “bodas de la ideología y el mercado” fueran denunciadas por un joven poeta, el mismo que a la muerte de Octavio Paz reunió a más de 25 poetas con el propósito de lanzar una nueva revista, Paréntesis, que en sus escasos 17 números se apartó de la discusión política para concentrarse, exclusivamente en contenidos literarios… Entre los argumentos de Nexos se advertía sobre el “éxito de público y prensa” del Coloquio… La fortuna de sus resultados era, para los editores de esa revista, una prueba irrefutable del “vigor cultural del país” y, de igual modo, una clara evidencia “de un mercado cultural en crecimiento”. Poco tiempo después, Héctor Aguilar Camín recordaba aquel momento y aquella rivalidad como una lucha por el mercado, a lo que Krauze aludió señalando: “No somos nosotros los que hemos introducido esa equiparación vulgar de la cultura con el comercio. Hacer poemas no es lo mismo que hacer refrigeradores.” El libro se organiza en dos partes. La primera explora el papel del poeta como un intelectual que vigila y cuestiona las maniobras del poder, y el modo en que ese papel, en nuestro país, se ha ido quedando sin actores. La segunda ofrece un vasto panorama crítico de las vertientes asumidas por la generación decantada. A la nitidez de la exposición subyace la mesura de la voz ensayística; una renuncia a imponer sus opiniones para favorecer el diálogo con el lector; el intento de persuadir, con mayor sutileza, mediante la ordenada interpretación de los eventos y los versos. La postura de la autora, sin embargo, no por discreta es menos apreciable: no demanda al poeta que se convierta en un censor, pero resalta la necesidad social de una crítica hecha desde el baluarte de la poesía. Valora a cabalidad cada búsqueda poética en tanto nueva forma de entender el mundo y desarticula las recetas usualmente exhibidas para disimular la insipidez de tantos poemas. Uno de los mayores aciertos de El ocaso de los poetas intelectuales es mostrar la relevancia de los debates en las revistas literarias. El lector puede recrear, con detalle y hasta con morbo, por qué no, el clásico enfrentamiento sostenido por Nexos y Vuelta a principios de los noventa. La influencia indiscutible, hoy, de las cuestiones tratadas entonces, demuestra que si bien precariamente, las revistas literarias siguen sosteniendo buena parte de nuestra conciencia cultural. Algo que muchas veces se extraña, y por supuesto aquí no, es el hecho de que la escritura provenga de alguien ejercitado en el oficio poético. Se obtiene así, de modo natural, precisión a la hora de distinguir líneas de tensión, de definir el complejo carácter de una obra o un poema. El desdoblamiento del yo lírico, por ejemplo, se descubre como un centro de gravedad de varios de nuestros poetas más entrañables, pero también como una posibilidad vital más que una conjetura metafísica, una incertidumbre del ser y no sólo una simple técnica constructiva. Y cuando en el libro se toca la variante de la “poesía rebelde”, se dice: |
Si subsistir es el propósito, [Jaime] Reyes hace de la palabra cotidiana –prosaica o vulgar pero ceñida a la cadencia del versículo– su único e irónico asidero. El poeta piensa y calla… La poesía “nada puede decir”, pero, de cualquier forma, la voz que habla en el poema algo dice […] La incapacidad de la poesía para reconfigurar un mundo que ha perdido su razón de ser y, al mismo tiempo, la insistencia del poeta en su enunciación es característica de esta escritura. Una expresión que pasó, por así decirlo, de la rebelión ideológica a la impaciencia escéptica –a veces iracunda, como en el caso de Reyes–o a otras manifestaciones en tono menor. Los primeros libros de Francisco Hernández (1946) ofrecen ejemplos de esta tesitura que con el paso del tiempo se transformó en un desencanto permanente y doloroso. Desde luego, acaso lo más interesante para el lector sea poner en movimiento los postulados de las distintas partes del libro. Una red luminosa puede tenderse entre los poetas para los cuales, a pesar de la falibilidad del lenguaje, “es cardinal la palabra como vehículo de trascendencia”, y aquéllos que, como Eduardo Milán, con trazos en apariencia divergentes, se preocupan más por de volver al juego de los signos un poco de realidad. Lo cierto es que ambas propuestas son leales al motivo vertebral de expandir el horizonte del alma humana, de manera análoga a la forma en que los científicos amplían los límites de nuestra cognición. De estos posibles entrecruzamientos, creo, dimana mucha de la vitalidad de nuestra poesía, con el potencial eléctrico de nuestro pasado mítico, histórico, religioso, y la persistente atracción del cosmos del futuro. Y también, incluso, las preguntas y problemas que enfrentan nuestros versos. El ocaso de los poetas intelectuales cumple con creces su propósito de tomarle el pulso, a pesar de su capilaridad y circunvoluciones, al torrente de la poesía mexicana más importante desde el parteaguas del 68. Queda demostrado así que, contrario a ciertos cómodos prejuicios, el panorama no es tan heterogéneo ni tan inabordable como se querría pensar, pésele a quien le pese. Y esto no sólo interesa a los lectores y críticos de poesía, sino, de manera especial, a quienes intentan crear la propia. Las palabras están sobre la página: allí se aquilata lo que hicieron nuestros mayores. Sus virtudes y contradicciones, dentro y fuera de ella, aun cuando no pueda percibirse claramente, han incidido en la escritura y el mundo de las generaciones siguientes. Va por nuestra cuenta aproximarse a las primeras, y resolver, si cabe, las segundas. | ||||||
|
El ocaso de los poetas intelectuales y “la generación del desencanto” (review)
Manuel Gutiérrez From: Revista de Estudios Hispánicos Tomo XLVI, Número 3, Octubre 2012 pp. 579-581 | 10.1353/rvs.2012.0070 |
In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:
Malva Flores’s book El ocaso de los poetas intelectuales y “la generación del desencanto” examines the decline of the poet-intellectual in post-1968 Mexico. Disillusioned with government repression and overshadowed by an older generation of poets already functioning as prominent public intellectuals, Flores argues that the generation of poets born between 1943 and 1955 withdrew from the public domain and opted to focus solely on literary affairs. Their retreat marked an important change in Mexican literary and cultural history. For most of the nineteenth and early twentieth centuries, Mexican poets led double lives as wordsmiths and engaged intellectuals. In her intriguing and informative essay, Flores assesses the cultural and political shifts that account for this remarkable transformation. By reconstructing and assessing the debates regarding the role of the intellectual in Mexico—that appeared in literary magazines, newspapers and anthologies of the era—Flores offers a convincing explanation for this “divorce” between poetry and civic action. Moreover, she crafts a probing interpretation of how this rift informed the poems of the “generación desencantada.”
The book is divided into two extensive essays: “El ocaso de los poetas intelectuales” and “La generación del desencanto.” The first reviews the history of the poet-intellectual in Mexico and is followed by a brief consideration of the socioeconomic, cultural and political circumstances that diminished their visibility in the public domain. Providing an overview of three distinct periods in the evolution of this figure, Flores argues that the Romantic ideal of forging poetry with life propelled poets in the nineteenth century to participate in the discussion of national problems. Poets like Ignacio Manuel Altamirano (1834–1893), conceived their writings—poetic or otherwise—as the critical conscience of the nation, thus setting a precedent for future bards to engage the world at large. After the Revolution of 1910, and under the auspices of José Vasconcelos’s government-sponsored cultural Renaissance, poets became part of state bureaucracy and held government posts. Participating in the construction of a new nation by day and writing poems by night, figures like Jaime Torres Bodet (1902–1974) and Manuel Maples Arce (1898–1981) are two examples of the post-revolutionary poet-bureaucrat.
However, the most important precedent at the heart of Flores’s argument is the example set forth by Jorge Cuesta (1903–1942). As many literary scholars have noted, the poet from Veracruz represented the emergence of the modern intellectual. In the 1930s, as the post-revolutionary government consolidated its authority, Cuesta distanced himself from official rhetoric and employed his literary skills to criticize state power. As Flores asserts, Cuesta established a new tradition of the independent intellectual. Although poets of subsequent generations, including Octavio Paz (1914–1998), Gabriel Zaid (1934) and José Emilio Pacheco (1939), repeated this model throughout the 1940s, 1950s and beyond, Flores observes that 1968 marked a significant change in this tradition. The student massacres at Tlatelolco in 1968 and on “Jueves de corpus” 1971, followed by the “Guerra Sucia” of the ’70s and the censorship of the independent newspaper Excélsior, obliged younger poets to critically reexamine their role as engaged intellectuals. Finding little to no support among cultural institutions and doubting the very value and relevance of the tradition set forth by Jorge Cuesta, they vacated the public sphere and chose to concentrate on their poetic experiments.
According to Flores, this generation’s silence was further compounded by the arrival of specialized intellectuals whose presence limited the opportunity for work among younger poets. No longer the critical conscience of the nation, economists, sociologists and political scientists now fulfilled that role. Moreover, Flores also notes that in an effort to placate student activism, the Mexican government and other cultural institutions sponsored poetry contests and magazines, thereby further encouraging poets to focus their attention on their craft. Yet, these poets’ choice to do so was a rebellious affirmation of their belief in poetry.
Seguir leyendo
Malva Flores’s book El ocaso de los poetas intelectuales y “la generación del desencanto” examines the decline of the poet-intellectual in post-1968 Mexico. Disillusioned with government repression and overshadowed by an older generation of poets already functioning as prominent public intellectuals, Flores argues that the generation of poets born between 1943 and 1955 withdrew from the public domain and opted to focus solely on literary affairs. Their retreat marked an important change in Mexican literary and cultural history. For most of the nineteenth and early twentieth centuries, Mexican poets led double lives as wordsmiths and engaged intellectuals. In her intriguing and informative essay, Flores assesses the cultural and political shifts that account for this remarkable transformation. By reconstructing and assessing the debates regarding the role of the intellectual in Mexico—that appeared in literary magazines, newspapers and anthologies of the era—Flores offers a convincing explanation for this “divorce” between poetry and civic action. Moreover, she crafts a probing interpretation of how this rift informed the poems of the “generación desencantada.”
The book is divided into two extensive essays: “El ocaso de los poetas intelectuales” and “La generación del desencanto.” The first reviews the history of the poet-intellectual in Mexico and is followed by a brief consideration of the socioeconomic, cultural and political circumstances that diminished their visibility in the public domain. Providing an overview of three distinct periods in the evolution of this figure, Flores argues that the Romantic ideal of forging poetry with life propelled poets in the nineteenth century to participate in the discussion of national problems. Poets like Ignacio Manuel Altamirano (1834–1893), conceived their writings—poetic or otherwise—as the critical conscience of the nation, thus setting a precedent for future bards to engage the world at large. After the Revolution of 1910, and under the auspices of José Vasconcelos’s government-sponsored cultural Renaissance, poets became part of state bureaucracy and held government posts. Participating in the construction of a new nation by day and writing poems by night, figures like Jaime Torres Bodet (1902–1974) and Manuel Maples Arce (1898–1981) are two examples of the post-revolutionary poet-bureaucrat.
However, the most important precedent at the heart of Flores’s argument is the example set forth by Jorge Cuesta (1903–1942). As many literary scholars have noted, the poet from Veracruz represented the emergence of the modern intellectual. In the 1930s, as the post-revolutionary government consolidated its authority, Cuesta distanced himself from official rhetoric and employed his literary skills to criticize state power. As Flores asserts, Cuesta established a new tradition of the independent intellectual. Although poets of subsequent generations, including Octavio Paz (1914–1998), Gabriel Zaid (1934) and José Emilio Pacheco (1939), repeated this model throughout the 1940s, 1950s and beyond, Flores observes that 1968 marked a significant change in this tradition. The student massacres at Tlatelolco in 1968 and on “Jueves de corpus” 1971, followed by the “Guerra Sucia” of the ’70s and the censorship of the independent newspaper Excélsior, obliged younger poets to critically reexamine their role as engaged intellectuals. Finding little to no support among cultural institutions and doubting the very value and relevance of the tradition set forth by Jorge Cuesta, they vacated the public sphere and chose to concentrate on their poetic experiments.
According to Flores, this generation’s silence was further compounded by the arrival of specialized intellectuals whose presence limited the opportunity for work among younger poets. No longer the critical conscience of the nation, economists, sociologists and political scientists now fulfilled that role. Moreover, Flores also notes that in an effort to placate student activism, the Mexican government and other cultural institutions sponsored poetry contests and magazines, thereby further encouraging poets to focus their attention on their craft. Yet, these poets’ choice to do so was a rebellious affirmation of their belief in poetry.
Seguir leyendo
|
Ciencia y belleza
Héctor M. Sánchez Crítica, 145 (Verano, 2011) Dos son los principios articuladores que, casi con igual fuerza, aparecen en El ocaso de los poetas intelectuales, y dos, por tanto, las perspectivas desde las que tenemos que acercarnos a cada uno de ellos, a fin de poder comprenderlos con mayor exactitud: por una parte, me refiero a la vertiente de este ensayo que se encuentra orientada hacia la producción de cierto conocimiento científico y, por otra, a la que está orientada hacia la búsqueda de la belleza artística —otra forma de conocimiento, por lo demás. |
No se puede visualizar este documento con tu navegador. Haz clic aquí para descargar el documento.
|
En cuanto a su dimensión científica, hay que decir, como primer punto, que El ocaso… se encuentra dividido en dos secciones: una de carácter sociológico (“El ocaso de los poetas intelectuales”, pp. 19–80), y otra en la que más bien se echa mano de la investigación literaria (“La generación del desencanto”, pp. 81–195). La hipótesis defendida por el libro puede resumirse de la siguiente manera: a partir de la represión oficial, en México, a los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, los poetas de esa generación (nacidos entre 1943 y 1955, aproximadamente) o, mejor dicho, los poetas vinculados como generación por ese par de coyunturas, dejaron de pronunciarse (críticamente), salvo contadas excepciones, acerca de situaciones extraliterarias (políticas, económicas, sociales, etc.), como sí había venido sucediendo en México ya desde el siglo XIX, y se concentraron exclusivamente en escribir poesía (“Prólogo”, pp. 11–15) —pero, ¿qué clase de poesía?, apunta Malva Flores (pp. 15–18), pregunta que ya me genera ciertas suspicacias, de las que, sin embargo, hablaré más adelante; por ahora, pongámoslas a un lado—. La propuesta de trabajo (hasta antes de la pregunta) me resulta, así, bastante clara y, más aún, increíblemente atractiva; sin embargo, el tipo de argumentos seleccionados para desarrollarla y, en consecuencia, los resultados directos que se obtienen, no son, a mi parecer, los más efectivos. Veamos a qué me refiero.
La parte sociológica del ensayo —tipo de investigación que la hipótesis requiere para ser demostrada— se estructura mediante una revisión de las publicaciones literarias más importantes del país en el último tercio del siglo XX (Plural, Nexos, Vuelta, México en la Cultura, etc.); de entre ellas, la autora va resaltando a los poetas (nacidos antes o después de 1943, pero activos en ese momento) que sí manifestaron (críticamente) sus ideas, en artículos, congresos y editoriales —y, a veces, en poemas (p. 42), registro que, por ser tan diferente a los otros tres, no debió de haber sido incluido en esta parte del ensayo, a mi juicio — acerca de la situación política y cultural en México: Octavio Paz, José Emilio Pacheco, David Huerta, Eduardo Lizalde, etc. Es decir, la argumentación, en este momento, es indirecta: se nos hace mención de los poetas que sí cumplieron el papel de intelectuales —lo que, por cierto, nos va causando la impresión de que el panorama no estuvo tan desolado como el título del libro lo sugiere— y, por contraste, tenemos que imaginar que todos —una inmensa cantidad posible— los que no son aquí citados, se mantuvieron completamente ajenos a esa función. Hasta ahora, bien, salvo porque el texto mismo va dando pie a una duda que, a su vez, nos conduce a otra: primero, ¿en realidad fue el desencanto —cualquiera que fuese su contenido: falta de confianza en el gobierno y su pretendida democracia, escepticismo ante los sistemas ideológicos “revolucionarios”: socialismo, comunismo, etc.— producido luego de 1968 y 1971, el que condujo a los poetas mexicanos a dejar de pronunciarse sobre los asuntos públicos? Dice la autora, hablando de 1953: “La idea de una revista cultural naturalmente inclinada hacia las manifestaciones literarias y, al mismo tiempo, abierta al análisis de los acontecimientos nacionales, parecía imposible” (p. 38) y, líneas más abajo, todavía sin llegar cronológicamente al 68: “Visto lo anterior, resulta evidente que con la excepción de Paz, Lizalde, Pacheco, Becerra y el joven David Huerta, la manifestación escrita y pública de la mayoría de los poetas apenas si se hizo notar mediante la firma de desplegados (…) Sin embargo, el rechazo de los poetas sí se expresó mediante su vehículo natural: la escritura de poemas” (p. 42). Hagamos abstracción, por ahora, del hecho de que la última afirmación de esta cita apunta a una confusión epistemológica —en manifiestos no, pero en la poesía sí: ¿estábamos hablando, entonces, de la pronunciación en torno a asuntos públicos en artículos, editoriales, etc., o en poemas?, ¿se puede decir que un poema se pronuncia sobre un asunto público?— y señalemos que, más bien, estos fragmentos nos hacen pensar que el punto de quiebra se localiza en un momento anterior al 68: ¿Villaurrutia y López Velarde, me pregunto, sí se manifestaban públicamente sobre la economía y la política nacionales? Por la misma autora sabemos que, al menos en la década de los sesenta, Novo, Gorostiza y Torres Bodet no lo hacían de forma muy crítica (pp. 40–42) —es decir, que, según la definición de intelectual adoptada por Malva Flores, procedente de Zaid (p. 45), no podríamos considerarlos entonces dentro de ese rubro—. Segunda pregunta, consecuencia lógica de la primera: ¿a qué otra situación podría deberse el ocaso de los poetas intelectuales? El hecho de que el mismo texto me genere esta duda, así como la falta de explicitez terminológica y metodológica que lo recorre [¿hablaremos de artículos, editoriales y manifiestos, o de poemas (pp. 42–43, 47) que se pronuncian sobre asuntos públicos?, ¿por qué diferenciar a los poetas de los narradores —el mismo título del ensayo marca que sólo habremos de enfocarnos en los primeros— si a veces se les cita los segundos (a Carlos Fuentes, Juan García Ponce y Gustavo Sáinz, por ejemplo, pp. 54, 64) para hablar de la relación intelectuales-situación nacional?, ¿no era más fructífero referirnos, en general, a los escritores intelectuales?], circunstancia que entorpeció bastante mi lectura, son factores que le restan fuerza al ensayo —una argumentación que se me antoja eficaz para esta sección del volumen habría sido, digamos, contrastar, así mediante el comentario de sus textos como por resúmenes estadísticos, información de la que así yo como muchos otros carecemos, y que la autora da por sabida, cuando haberla expuesto aquí habría sido muy contundente, a la última generación de poetas que sí cumplían con la función de intelectuales (que podrían ser, especulo, los de la Revista Azul o los de la revista Contemporáneos), con la primera que dejó de hacerlo—. En síntesis: hasta este punto, fin de la parte sociológica del ensayo, la autora no me ha convencido sobre la validez de su hipótesis.
La segunda sección del libro, en mi horizonte de expectativas, habría requerido precisamente de la demostración directa, desde un punto de vista sociológico, de la hipótesis de trabajo, apenas desarrollada indirectamente en la parte previa, esto es, de un comentario y un consecuente registro numérico de las publicaciones de los poetas en las revistas y periódicos literarios más importantes del último tercio del siglo XX para comprobar cómo sus textos, o bien eran poesía —que aun cuando su contenido parezca manifestarse sobre un asunto público, no puede ser, por sus características epistémicas, considerada como una pronunciación sobre un asunto público— o, bien, simplemente no hacían referencia a las condiciones económicas y políticas de México. Lo que encontramos, no obstante, es una investigación literaria a propósito de la “generación del desencanto” (poetas nacidos entre 1943 y 1955, con los sucesos de 1968 y 1971 como punto de vinculación entre sí, p. 16), investigación magnífica que, más allá de la clasificación que propone para estudiar las vertientes de la poesía mexicana contemporánea —clasificación que, se intuye, sólo tiene fines expositivos y nunca preceptivos—, nos comparte una lectura muy profunda y personal que constituye una línea bastante sólida para orientarnos en el panorama literario moderno. Esta sección, sin embargo, no contribuye a demostrar la hipótesis que articula el libro, ya que, para lograr este propósito, se requiere de un argumento sociológico —no literario—, como en la sección inicial de la obra: es necesario orientarse a la crítica del poeta como intelectual, no como poeta —se trata de dos registros muy diferentes, hemos dicho—; en efecto: el hecho de que, en sus versos, la “generación del desencanto” —o cualquier otra, para ser precisos— no hable de la realidad social mexicana, no constituye, en sí mismo, un criterio para juzgar su función de intelectuales: para ello, habría que recurrir a su producción de artículos, editoriales, conferencias, declaraciones, etc.; por lo demás, la propia Malva Flores, al buscar la tradición en la que se inserta la poesía mexicana contemporánea, nos recuerda que, ya desde Baudelaire y Rimbaud, o Tablada y Paz, la actitud de autorreferencialidad y desencanto crítico ha predominado en la poesía: el desencanto de Baudelaire, no es, por supuesto, el de los autores mexicanos nacidos entre 1943 y 1955 pero, aun así, queda claro que la desilusión en la poesía no es un fenómeno particular de los más recientes cuarenta años: nuevamente, creo que se le está dando al movimiento del 68 y a su consecuente represión un significado que, al menos en el rubro poético, no es tan decisivo —o que, si lo es, al menos en este ensayo no se demuestra con eficacia—. En resumen (y esto explicará la reticencia que nos generaba el cuestionamiento añadido —¿qué tipo de poesía escribió la “generación del desencanto?”— a la hipótesis central de la obra, reticencia que señalamos al principio de estas líneas): la improcedencia lógica de la segunda parte del libro como argumento para corroborar la hipótesis de trabajo general, sólo puede entenderse si pensamos que la verdadera intención del ensayo era hablar sobre la poesía contemporánea en México, y que la primera parte no ha sido sino un pretexto que nos conduce hacia ella.
No obstante, es aquí donde ya es justo empezar a referirnos al principio de belleza que recorre la obra, y que hace que nos olvidemos de casi todos los reparos que le hemos puesto a su sistema lógico-argumentativo; en efecto: si la búsqueda de una coherencia absoluta, así dentro de la primera sección de El ocaso…, como entre ésta y la segunda, nos lleva a cuestionar la eficacia demostrativa del texto, la lectura del mismo desde una perspectiva estética nos permite comprender que aquellos elementos que la lógica esquemática tacharía —y, como se ha visto, ha tachado— de errores, son en realidad virtudes. Así, la aclaración terminológica y epistemológica de conceptos como “novelista”, “poeta” y “escritor intelectual”, y la diferenciación entre el estudio de textos poéticos y artículos críticos que hemos solicitado, queda sacrificada, ya voluntaria o involuntariamente, en favor de la amenidad expositiva —que, de perderse en precisiones técnicas, se vería bastante opacada, y que, por tanto, apunta más bien a la descripción de los ambientes y los colores del siglo XX— y la interacción crítica: el lector va llenando los huecos e interpretando todas las afirmaciones implícitas en la obra, lo que lo mantiene en una continua actividad mental; a su vez, el horizonte de expectativas que nos produce la primera parte del ensayo con respecto a la segunda sirve para generar una tensión lectora —debo decir que, una vez empezado el libro, me costó un gran esfuerzo soltarlo— que, si bien desde un punto de vista lógico queda decepcionada al pasar a aquélla, no sólo no se comporta de esa forma desde el punto de vista estético, sino que se ve ampliamente reconfortada: la segunda sección del libro nos sorprende, no sólo por el cambio de objeto de estudio —la vuelta de tuerca— que implica, sino también por la profundidad y originalidad con la que Malva Flores nos comparte su lectura de los poetas mexicanos contemporáneos. A esto hay que agregar una redacción casi perfecta y el uso muy puntual de símbolos e imágenes —el de la cancha de futbol, por ejemplo—, para así obtener una valoración más integral de El ocaso de los poetas intelectuales y la “generación del desencanto”, libro que, más allá de la opinión encontrada que me ha merecido —y estas líneas son la prueba más fehaciente de ello—, me ha puesto a reflexionar, muy seriamente, que, en el género ensayo —y, por extensión, en la narrativa, en la poesía y en la vida misma—, todo argumento por desarrollar, todo contenido —toda historia, todo suceso—, no constituyen sino un paliativo para producir y contemplar la belleza, principio que, tal vez, debería regir nuestro mundo contemporáneo
La parte sociológica del ensayo —tipo de investigación que la hipótesis requiere para ser demostrada— se estructura mediante una revisión de las publicaciones literarias más importantes del país en el último tercio del siglo XX (Plural, Nexos, Vuelta, México en la Cultura, etc.); de entre ellas, la autora va resaltando a los poetas (nacidos antes o después de 1943, pero activos en ese momento) que sí manifestaron (críticamente) sus ideas, en artículos, congresos y editoriales —y, a veces, en poemas (p. 42), registro que, por ser tan diferente a los otros tres, no debió de haber sido incluido en esta parte del ensayo, a mi juicio — acerca de la situación política y cultural en México: Octavio Paz, José Emilio Pacheco, David Huerta, Eduardo Lizalde, etc. Es decir, la argumentación, en este momento, es indirecta: se nos hace mención de los poetas que sí cumplieron el papel de intelectuales —lo que, por cierto, nos va causando la impresión de que el panorama no estuvo tan desolado como el título del libro lo sugiere— y, por contraste, tenemos que imaginar que todos —una inmensa cantidad posible— los que no son aquí citados, se mantuvieron completamente ajenos a esa función. Hasta ahora, bien, salvo porque el texto mismo va dando pie a una duda que, a su vez, nos conduce a otra: primero, ¿en realidad fue el desencanto —cualquiera que fuese su contenido: falta de confianza en el gobierno y su pretendida democracia, escepticismo ante los sistemas ideológicos “revolucionarios”: socialismo, comunismo, etc.— producido luego de 1968 y 1971, el que condujo a los poetas mexicanos a dejar de pronunciarse sobre los asuntos públicos? Dice la autora, hablando de 1953: “La idea de una revista cultural naturalmente inclinada hacia las manifestaciones literarias y, al mismo tiempo, abierta al análisis de los acontecimientos nacionales, parecía imposible” (p. 38) y, líneas más abajo, todavía sin llegar cronológicamente al 68: “Visto lo anterior, resulta evidente que con la excepción de Paz, Lizalde, Pacheco, Becerra y el joven David Huerta, la manifestación escrita y pública de la mayoría de los poetas apenas si se hizo notar mediante la firma de desplegados (…) Sin embargo, el rechazo de los poetas sí se expresó mediante su vehículo natural: la escritura de poemas” (p. 42). Hagamos abstracción, por ahora, del hecho de que la última afirmación de esta cita apunta a una confusión epistemológica —en manifiestos no, pero en la poesía sí: ¿estábamos hablando, entonces, de la pronunciación en torno a asuntos públicos en artículos, editoriales, etc., o en poemas?, ¿se puede decir que un poema se pronuncia sobre un asunto público?— y señalemos que, más bien, estos fragmentos nos hacen pensar que el punto de quiebra se localiza en un momento anterior al 68: ¿Villaurrutia y López Velarde, me pregunto, sí se manifestaban públicamente sobre la economía y la política nacionales? Por la misma autora sabemos que, al menos en la década de los sesenta, Novo, Gorostiza y Torres Bodet no lo hacían de forma muy crítica (pp. 40–42) —es decir, que, según la definición de intelectual adoptada por Malva Flores, procedente de Zaid (p. 45), no podríamos considerarlos entonces dentro de ese rubro—. Segunda pregunta, consecuencia lógica de la primera: ¿a qué otra situación podría deberse el ocaso de los poetas intelectuales? El hecho de que el mismo texto me genere esta duda, así como la falta de explicitez terminológica y metodológica que lo recorre [¿hablaremos de artículos, editoriales y manifiestos, o de poemas (pp. 42–43, 47) que se pronuncian sobre asuntos públicos?, ¿por qué diferenciar a los poetas de los narradores —el mismo título del ensayo marca que sólo habremos de enfocarnos en los primeros— si a veces se les cita los segundos (a Carlos Fuentes, Juan García Ponce y Gustavo Sáinz, por ejemplo, pp. 54, 64) para hablar de la relación intelectuales-situación nacional?, ¿no era más fructífero referirnos, en general, a los escritores intelectuales?], circunstancia que entorpeció bastante mi lectura, son factores que le restan fuerza al ensayo —una argumentación que se me antoja eficaz para esta sección del volumen habría sido, digamos, contrastar, así mediante el comentario de sus textos como por resúmenes estadísticos, información de la que así yo como muchos otros carecemos, y que la autora da por sabida, cuando haberla expuesto aquí habría sido muy contundente, a la última generación de poetas que sí cumplían con la función de intelectuales (que podrían ser, especulo, los de la Revista Azul o los de la revista Contemporáneos), con la primera que dejó de hacerlo—. En síntesis: hasta este punto, fin de la parte sociológica del ensayo, la autora no me ha convencido sobre la validez de su hipótesis.
La segunda sección del libro, en mi horizonte de expectativas, habría requerido precisamente de la demostración directa, desde un punto de vista sociológico, de la hipótesis de trabajo, apenas desarrollada indirectamente en la parte previa, esto es, de un comentario y un consecuente registro numérico de las publicaciones de los poetas en las revistas y periódicos literarios más importantes del último tercio del siglo XX para comprobar cómo sus textos, o bien eran poesía —que aun cuando su contenido parezca manifestarse sobre un asunto público, no puede ser, por sus características epistémicas, considerada como una pronunciación sobre un asunto público— o, bien, simplemente no hacían referencia a las condiciones económicas y políticas de México. Lo que encontramos, no obstante, es una investigación literaria a propósito de la “generación del desencanto” (poetas nacidos entre 1943 y 1955, con los sucesos de 1968 y 1971 como punto de vinculación entre sí, p. 16), investigación magnífica que, más allá de la clasificación que propone para estudiar las vertientes de la poesía mexicana contemporánea —clasificación que, se intuye, sólo tiene fines expositivos y nunca preceptivos—, nos comparte una lectura muy profunda y personal que constituye una línea bastante sólida para orientarnos en el panorama literario moderno. Esta sección, sin embargo, no contribuye a demostrar la hipótesis que articula el libro, ya que, para lograr este propósito, se requiere de un argumento sociológico —no literario—, como en la sección inicial de la obra: es necesario orientarse a la crítica del poeta como intelectual, no como poeta —se trata de dos registros muy diferentes, hemos dicho—; en efecto: el hecho de que, en sus versos, la “generación del desencanto” —o cualquier otra, para ser precisos— no hable de la realidad social mexicana, no constituye, en sí mismo, un criterio para juzgar su función de intelectuales: para ello, habría que recurrir a su producción de artículos, editoriales, conferencias, declaraciones, etc.; por lo demás, la propia Malva Flores, al buscar la tradición en la que se inserta la poesía mexicana contemporánea, nos recuerda que, ya desde Baudelaire y Rimbaud, o Tablada y Paz, la actitud de autorreferencialidad y desencanto crítico ha predominado en la poesía: el desencanto de Baudelaire, no es, por supuesto, el de los autores mexicanos nacidos entre 1943 y 1955 pero, aun así, queda claro que la desilusión en la poesía no es un fenómeno particular de los más recientes cuarenta años: nuevamente, creo que se le está dando al movimiento del 68 y a su consecuente represión un significado que, al menos en el rubro poético, no es tan decisivo —o que, si lo es, al menos en este ensayo no se demuestra con eficacia—. En resumen (y esto explicará la reticencia que nos generaba el cuestionamiento añadido —¿qué tipo de poesía escribió la “generación del desencanto?”— a la hipótesis central de la obra, reticencia que señalamos al principio de estas líneas): la improcedencia lógica de la segunda parte del libro como argumento para corroborar la hipótesis de trabajo general, sólo puede entenderse si pensamos que la verdadera intención del ensayo era hablar sobre la poesía contemporánea en México, y que la primera parte no ha sido sino un pretexto que nos conduce hacia ella.
No obstante, es aquí donde ya es justo empezar a referirnos al principio de belleza que recorre la obra, y que hace que nos olvidemos de casi todos los reparos que le hemos puesto a su sistema lógico-argumentativo; en efecto: si la búsqueda de una coherencia absoluta, así dentro de la primera sección de El ocaso…, como entre ésta y la segunda, nos lleva a cuestionar la eficacia demostrativa del texto, la lectura del mismo desde una perspectiva estética nos permite comprender que aquellos elementos que la lógica esquemática tacharía —y, como se ha visto, ha tachado— de errores, son en realidad virtudes. Así, la aclaración terminológica y epistemológica de conceptos como “novelista”, “poeta” y “escritor intelectual”, y la diferenciación entre el estudio de textos poéticos y artículos críticos que hemos solicitado, queda sacrificada, ya voluntaria o involuntariamente, en favor de la amenidad expositiva —que, de perderse en precisiones técnicas, se vería bastante opacada, y que, por tanto, apunta más bien a la descripción de los ambientes y los colores del siglo XX— y la interacción crítica: el lector va llenando los huecos e interpretando todas las afirmaciones implícitas en la obra, lo que lo mantiene en una continua actividad mental; a su vez, el horizonte de expectativas que nos produce la primera parte del ensayo con respecto a la segunda sirve para generar una tensión lectora —debo decir que, una vez empezado el libro, me costó un gran esfuerzo soltarlo— que, si bien desde un punto de vista lógico queda decepcionada al pasar a aquélla, no sólo no se comporta de esa forma desde el punto de vista estético, sino que se ve ampliamente reconfortada: la segunda sección del libro nos sorprende, no sólo por el cambio de objeto de estudio —la vuelta de tuerca— que implica, sino también por la profundidad y originalidad con la que Malva Flores nos comparte su lectura de los poetas mexicanos contemporáneos. A esto hay que agregar una redacción casi perfecta y el uso muy puntual de símbolos e imágenes —el de la cancha de futbol, por ejemplo—, para así obtener una valoración más integral de El ocaso de los poetas intelectuales y la “generación del desencanto”, libro que, más allá de la opinión encontrada que me ha merecido —y estas líneas son la prueba más fehaciente de ello—, me ha puesto a reflexionar, muy seriamente, que, en el género ensayo —y, por extensión, en la narrativa, en la poesía y en la vida misma—, todo argumento por desarrollar, todo contenido —toda historia, todo suceso—, no constituyen sino un paliativo para producir y contemplar la belleza, principio que, tal vez, debería regir nuestro mundo contemporáneo
Más referencias:
- Higashi, A. (2015). PM/ XXI / 360º. Crematística y estética de la poesía mexicana contemporánea en la era de la tradición de la ruptura. México: UAM, Tirant Humanidades.
- Higashi, A. (2014). Hitos provisionales en el perfil de una generación: poetas mexicanos nacidos entre 1975 y 1985. Literatura mexicana, 25 (2), 49-74.
- Colorado, Alfonso. (2011). “Una de poetas”, [reseña a El ocaso de los poetas intelectuales], Literal. Latin American Voices 26 (Winter, 2011).